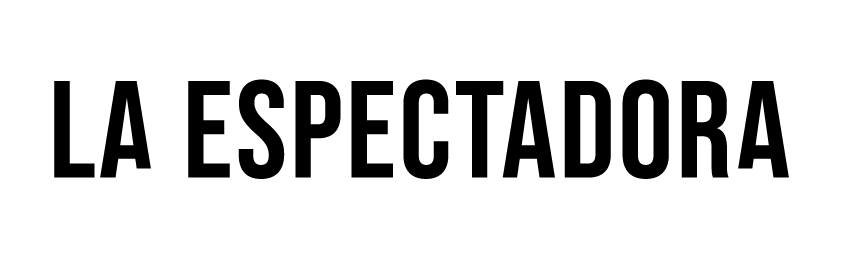La última película de Todd Field, por la que Cate Blanchett ha recibido una nueva -y merecidísima- nominación a los premios Óscar, es compleja e intrigante. Ha generado tanta expectativa como controversia. Y lo cierto es que resulta preciso cavilar durante varias horas para poder sacar conclusiones. En ocasiones aburrida y, desde luego, pretenciosa, se trata, no obstante, de una película que pone sobre la mesa interesantes debates feministas.
Entre espacios de diseño y estilismos impecables, Blanchett ofrece el retrato de Lydia Tár, una extraordinaria directora de orquesta de orígenes humildes que ha pagado un alto precio por su éxito. Vemos una mujer ambiciosa, narcisista, fría, manipuladora, déspota, perfeccionista hasta la obsesión, práctica y aparentemente impasible. Lydia -nombre artístico- reniega de su pasado porque es consciente de que está reñido con la posición que persigue. En su lugar, decide abrazar los atributos culturalmente asociados a la genialidad y, por ende, a la masculinidad.
Tár y la excepcionalidad del éxito femenino
Mediante el retrato pormenorizado de una mujer que se comporta como el más tirano de los hombres, el guion -queriendo o, tal vez, sin querer- muestra cómo el éxito está reñido con la vida y sus exigencias materiales y afectivas más básicas. La gloria y el poder están reservados para los hombres en la medida en que su concepción social contraviene directamente los valores asociados a la feminidad, devaluados a causa de dicha asociación. En lo más alto no hay espacio para la empatía, la generosidad, la emocionalidad ni la ternura. La grandeza requiere individualidad y disciplina, está por encima de cualquier trivialidad y su único imperativo moral es la trascendencia.
Estos valores de universalidad y dignidad son aquellos en los que se educa a los hombres y exclusivamente a ellos se les presuponen. Las mujeres siempre serán ajenas a estos atributos porque para ellas están reservadas la subalternidad, la abnegación y la irrelevancia. Lo que las convierte en extrañas al éxito y merecedoras de la gloria solo en casos excepcionales.
Las escasas mujeres que forman parte de la genealogía humana se confunden con una rareza, la excepción a una regla pretendidamente biológica. Pero estas mujeres que consiguen escapar a la tiranía de su sexo e incorporarse a la mesa de los grandes hombres siempre serán consideradas como invitadas. Una circunstancia que las coloca en un estado permanente de vigilancia que les exige demostrar de forma constante y exagerada los méritos que las habilitan para permanecer en un espacio que se entiende como prestado.

La perversión de estas construcciones culturales se filtra con maestría a través del personaje de Lydia Tár. La película de Field muestra cómo la garantía del éxito de su protagonista pasa por adoptar los valores tradicionales de la masculinidad, algo de lo que es plenamente consciente y que practica en extremo. Tal es su obsesión por el poder y la relevancia que no duda en llevar su comportamiento hasta las últimas consecuencias de la depravación. No solo es una tirana que humilla y manipula a quienes la rodean. También es una depredadora sexual que utiliza su posición de poder para impresionar y conquistar a jóvenes llenas de talento e ilusión a las que exprime y desecha a conveniencia.
El fin de la tiranía
En torno a esta circunstancia se organizan el resto de personajes secundarios más o menos presentes en la película. Cuatro mujeres atravesadas por su común relación con Lydia Tár que, sin embargo, tendrán muy distintos desenlaces.
Francesca (Noémie Merlant) es una antigua amante de Lydia que con el tiempo se ha convertido en su fiel secretaria personal. A lo largo de la película, la profunda admiración que siempre sintió por el talento de la directora de orquesta se irá disipando hasta evidenciar su despotismo, cada vez más insoportable. Sharon (Nina Hoss), primer violín de la filarmónica de Berlín y esposa de la protagonista, es quien espera en casa y se encarga de la hija de ambas mientras la directora cultiva su éxito. Se trata, también, de una mujer de grandes aspiraciones que tiene mucho en común con Tár, pero que es capaz de ver más allá de la gloria personal. Los dos personajes conocen bien el comportamiento de Lydia, pero su socialización como mujeres las predispone a la tolerancia desmedida en beneficio de un bien superior.
Olga (Sophie Kauer) es una joven virtuosa de origen ruso a la que Tár pondrá en su punto de mira. Sin embargo, su actitud ante las insinuaciones de la directora de orquesta será la prueba de que las cosas están cambiando. Frente a ella, Krista Taylor emerge como una presencia ausente, pues es la primera de las víctimas de Lydia Tár que no logra sobrevivir. Tras años de abusos impunes y la intención deliberada de negarle cualquier acceso al mundo de la música, Krista toca fondo y decide suicidarse. A veces los actos dicen más que las palabras y, en este caso, su silencio es la más poderosa de las declaraciones.
Será entonces cuando empiece la cuenta atrás para Lydia Tár, cuya frágil realidad se irá precipitando hacia un lamentable final que, cabe mencionar, tal vez no hubiese sido el mismo de haber nacido la directora varón. No olvidemos que las desviaciones perversas resultan más imperdonables entre las mujeres, al concebirse contrarias al comportamiento que naturalmente se espera de estas. El mundo por el que se convirtió en un monstruo, y que está repleto de hombres como ella, le da la espalda para enseñarle una valiosa lección: si buscas la gloria como mujer, atente a las consecuencias, pues la fratría es un mecanismo que solo funciona por derecho de nacimiento.

Lydia Tár, un personaje poliédrico que encarna los debates de su director
No obstante su perfidia, no es repulsión lo único que la protagonista despierta en la espectadora. El guion tiene la habilidad de dotar al personaje de un realismo que la condena y humaniza a partes iguales.
De hecho, la película nos enfrenta con ingenio a otro importante debate de rabiosa actualidad. A través de un complejo plano secuencia en el que Lydia Tár alecciona a un alumno de Juilliard, la directora de orquesta pone sobre la mesa la vieja discusión artística acerca de separar la obra del autor. Y lo hace a lo largo de una secuencia en la que, sin estar de acuerdo con ella, tampoco podemos quitarle del todo la razón.
No obstante, el que se nos plantea es un debate ya zanjado. Obra y autor no se pueden separar en ningún caso, pues hacerlo sería faltar a la rigurosidad con la que hemos de aproximarnos al estudio de la historia. Todas las piezas artísticas son hijas de un contexto y como tal deben ser estudiadas, críticamente, sin que eso suponga faltar a su posible relevancia. La crítica de arte feminista Cris Arnedo, voz mucho más autorizada que la mía en estos asuntos, recuerda que “las imágenes artísticas no son neutras”. Y concluye que la pretensión de separar la obra y el artista conduce a “una lectura sesgada e injusta de la Historia”.
En definitiva, Tár es un reto; un desafío para una época en la que todo ha de ser blanco o negro porque no se tiene tiempo para matices. Podemos concebir la película como una invitación a explorar la incomodidad, una ocasión para disfrutar de narrativas novedosas o una excusa para poner en práctica la dialéctica. Sin olvidar que solo estamos asistiendo a la propuesta personal de un director que ha sabido elegir magníficamente cómo rodearse.