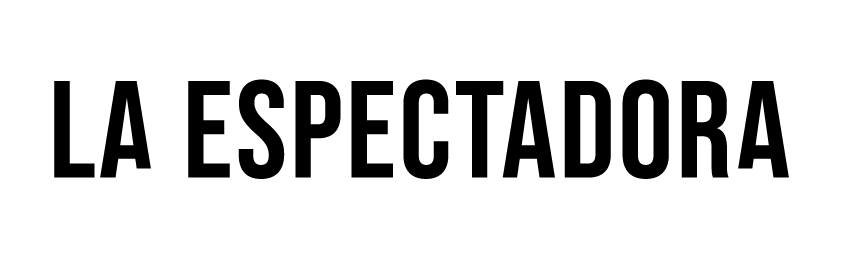Mantícora, la última película de Carlos Vermut, cuenta la historia de Julián (Nacho Sánchez), un joven pedófilo obsesionado con el hijo de su vecina que lleva una vida aparentemente normal como diseñador de videojuegos y que conoce a Diana (Zoe Stein), una chica de aspecto infantil con la que cumplirá sus perversas fantasías. Según el propio director, el argumento narra “una historia de amor”, pero la desvergüenza de su guion no conoce límites.
Este aburrido y artificioso viaje a las desventuras de otro personaje masculino no es ninguna historia de amor. De hecho, no es más que una apología del amor romántico más rancio, que reserva para las mujeres el servilismo y la abnegación propias de su naturaleza cuidadora mientras los hombres obtienen el perdón y la salvación, aunque sean monstruos que las repugnan.
El asunto de la pedofilia en Mantícora
Ciertamente, el protagonista de Mantícora es uno de estos monstruos y como tal se presenta, con una salvedad: sus actos demuestran que él es digno de ser redimido. Pero la historia del tipo de buen corazón atormentado por sus demonios es tan repetitiva como poco interesante. Carlos Vermut, no obstante, consigue llevarla un poco más allá.
Su relato construye una diferenciación deliberada entre los conceptos de pedofilia y pederastia, dando a entender que ambas existen de manera separada. A través de un protagonista en lucha contra su condición, el director valida la pedofilia como una preferencia sexual innata. Su falta de rigor en la aproximación a un tema tan delicado es una oportunidad perdida para haber convertido Mantícora en una interesante propuesta sobre los límites de los afectos. Su decisión de ignorar los constructos sociales y cómo estos repercuten en la conformación de la sexualidad humana es otra de esas insolencias que pretende hacer pasar por rebeldía.
Esta connaturalización de la atracción sexual hacia menores que emana de la película es muy peligrosa porque se podría tomar como la antesala de la aceptación de discursos que ya se están abordando en algunas universidades estadounidenses. El movimiento de Personas Atraídas por Menores (MAP por sus siglas en inglés) es una realidad y su meta es despatologizar la pedofilia para convertirla en una orientación sexual más. Mantícora favorece el caldo de cultivo para la introducción de las reivindicaciones de este movimiento político en la opinión pública. El punto de vista de Carlos Vermut no es inocente, pues el director sabe bien que la cultura produce significado y conforma el imaginario colectivo. En este caso, en beneficio de los pedófilos que buscan la aceptación social de su perversión.

Un final tan inesperado como decepcionante
Debido a su aspecto similar al de un niño, Diana será la persona que Julián escoja para reconducir sus inconfesables deseos. Tras perseguirla por las calles de Madrid, comenzarán una extraña relación. De forma nada casual, más tarde descubriremos que el personaje soporta calladamente la enorme carga de cuidados que supone convivir con un padre dependiente. Aunque el guion no profundiza demasiado en esta circunstancia, tampoco pierde la oportunidad de verbalizar, a modo de confesión de la propia Diana, lo mucho que la joven disfruta de las tareas a las que la somete la enfermedad de su padre.
Pero cuando todo parece estar en su sitio en la vida de Julián, su secreto sale a la luz. La empresa para la que trabaja descubre imágenes comprometedoras en su ordenador y decide, sin tomar ninguna otra medida, deshacerse de él. Es entonces cuando la película se precipita hacia su final a través de una sucesión de sobrecogedores acontecimientos. Cuando las, hasta entonces pequeñas, dosis de misoginia pasan a inundar por completo el relato.
Tras el rechazo categórico de Diana, la reacción de Julián nos lleva directamente a su antiguo edificio, a la casa de su pequeño vecino, que se encuentra solo en el piso. Únicamente tras haber metido en la cama al menor inconsciente por los somníferos el protagonista parece darse cuenta de lo que está a punto de suceder. De forma inesperada, se arroja por la ventana. La falta de amor engendra monstruos, nos dice el director, reconvirtiendo la falacia del derecho al sexo -o, en este caso, al amor- en una herramienta más para culpabilizar a las mujeres de las perversiones de los hombres.
Por doloroso que pueda sonar, no existe el derecho al amor; sí el derecho a rechazar a una persona que no deseas y la obligación de la sociedad de asumir que solo sobre el deseo mutuo se pueden construir relaciones sexoafectivas verdaderamente igualitarias. En un mundo en el que cada vez más deseos se convierten en derechos en nombre de la justicia social, deberíamos estar planteándonos dónde se encuentra el límite de semejante imprudencia. No aplaudiendo discursos que legitiman la jerarquización sexual y ponen en peligro a mujeres, niñas y niños.
Pero este director aún tiene guardado otro as en la manga para que no quede duda alguna acerca de la intención tradicionalista de su película. En sus últimas secuencias vemos a la pareja reencontrada, feliz, los dos protagonistas juntos de nuevo. Julián, postrado de por vida en una cama, ha alcanzado la meta que tanto ansiaba, ha quedado redimido, liberado por fin de los demonios que lo asfixiaban. A su lado, Diana lo alimenta, apaciguada y agradecida, pues ha reencontrado en él la realización que descubrió en la servidumbre a su padre, ya fallecido. Nada nuevo bajo el sol de la última película de Carlos Vermut, donde las mujeres son cuidadoras por naturaleza y los hombres atormentados encuentran un merecido refugio entre sus tiernos brazos.